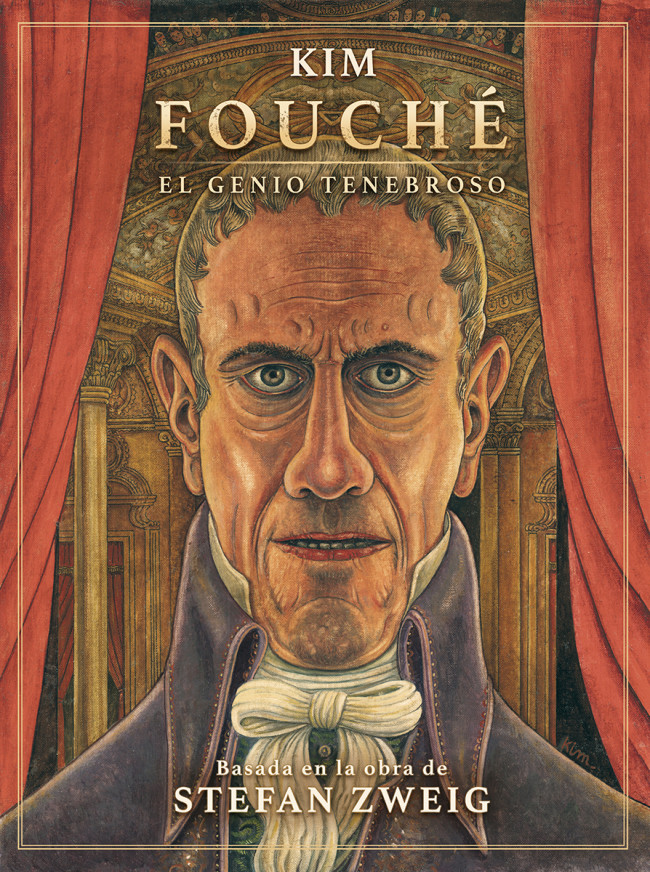Arthur Colley Wellesley (1769-1852), más conocido como el duque de Wellington, es uno de los militares más célebres de todos los tiempos, y su trayectoria como hombre de armas ha estado envuelta desde siempre en un cierto aire de leyenda, sobre todo en cuanto a la trascendencia de su actuación en Waterloo. Del mismo modo, la entidad de su gran rival, Napoleón, ha marcado también su biografía, hasta el punto de dejar en la sombra otros aspectos igualmente interesantes de su personalidad, como su pensamiento político, su relación con camaradas o con las mujeres o sus ambiciones personales más allá de las propiamente militares. Si bien dedica atinadas y documentadas páginas a las grandes batallas que dirigió Wellington (campaña en la India, Talavera de la Reina, defensa de Lisboa, Arapiles, Waterloo), esta biografía se singulariza por atender todas las facetas de un hombre poliédrico en cuya imagen los triunfos militares taparon otros aspectos.
Bonaparte y Wellington peran dos desconocidos en los círculos sociales; también nacieron en islas alejadas de la metrópoli; perdieron a su padre a una edad muy temprana y tenían como segunda lengua el francés. Sus respectivas vidas privadas se desarrollaron de modo un tanto irregular (resultando extrañamente entrelazadas entre sí) y cambiaron sus apellidos.
Wellington no era invencible. En 1799 fue totalmente derrotado en un confuso ataque nocturno en India, en un lugar llamado Sultanpettah Tope, situado en los aledaños de la fortaleza de Mysore, en Seringapatam; esto le produjo tal impresión que cuarenta años después todavía podía dibujar un boceto del desarrollo de la contienda. Sus detractores insinúan que muy bien podría haber sido llevado ante un tribunal militar si su hermano no hubiese sido el gobernador general de India por aquel entonces. Y no sería ésta la última ocasión en la que se vería obligado a recurrir a sus poderosos contactos políticos. En 1812, Wellington echó a perder el asedio a Burgos («El peor apuro que jamás viví», llegaría a decir) y mientras se batía en retirada clamó contra «la habitual falta de interés de los oficiales de los regimientos frente a su deber», dejando en muchos de ellos la perdurable huella del resentimiento por su ingratitud. En efecto, el teniente William Grattan, del 88° Regimiento de Asalto de Connaught, protestó porque «el inolvidable servicio de este maravilloso ejército» fue tratado «de modo escandaloso» por parte de Wellington. El abanderado John Mills, alférez de la Guardia de Colds-tream, pensaba que sus partes de campaña eran fraudulentos:
«He aprendido una cosa desde que llegué a este país, y ésta ha sido saber con qué facilidad se engaña a Inglaterra, y cuan ignorante es de la realidad de lo que aquí acontece… En Fuentes, los franceses cambiaron de rumbo, dirigiéndose a nuestra derecha. Lord Wellington apenas lo dio a entender en su parte de órdenes y esto te podría hacer creer que esas tropas estaban retirándose en vez de estar efectuando un movimiento de avanzada, que era lo que hacían en realidad. Y entonces le dieron lo que ni él mismo había soñado lograr: una victoria.»
Las reprimendas de Wellington eran feroces, y no siempre justas. En 1811, el teniente coronel Bevan, del 4o Regimiento, estaba tan afligido por la injusticia que el duque había hecho recaer sobre él (lo culpaba de la evasión de la guarnición francesa de Almeida) que terminó pegándose un tiro. También había algo esnob en Wellington, ya que prefería el talento acompañado por un título nobiliario que el talento a secas. Y solía expresar desprecio hacia sus aliados. El historiador alemán Peter Hofschróer ha establecido al menos un caso de prima facie contra él por el injusto trato que dio a las tropas prusianas en Waterloo. El carácter de Wellington poseía un fuerte componente de severidad. Paddy Griffith observó que podía ser «un feroz comandante, incluso dentro de los parámetros de tan feroz profesión ejercida en una época feroz». En 1813, durante el asedio a Pamplona, le dijo a uno de sus subordinados: «Os sugiero que fusiléis al gobernador y a sus oficiales, y que diezméis a la tropa». Y se arrepintió de no haber pasado por las armas a la guarnición de Ciudad Rodrigo cuando tomaron la plaza en 1812 (una acción técnicamente correcta dentro de las leyes bélicas de la época) pues acabar con una guardia podría descorazonar a otra. Era un ferviente opositor a que en el ejército se aboliesen los castigos de flagelación, y discutía vehementemente por los motivos más nimios con los oficiales superiores de su tropa. Wellington, a pesar de que su carrera política conociese momentos de triunfo, nunca logró asimilar del todo la realidad de su época, pues se opuso resueltamente a reformas parlamentarias que con el tiempo lo condenarían a defender una postura que a la larga resultaría insostenible.
Wellington poseía una innata tendencia conservadora en la mayoría de sus opiniones políticas, pero su propia educación en Irlanda y su experiencia combatiendo al lado de los católicos en la península Ibérica lo animaron a mantener una larga y dura batalla por suprimir la legislación penal que con tanta dureza caía sobre éstos. El éxito obtenido con la emancipación católica en 1829 no supondría el menor de sus logros.
Podemos observar el miedo a las masas en el modo que tuvo Wellington de abordar tanto la disciplina militar como las reformas parlamentarias. Un temor profundamente arraigado en él, resultado de la época de su formación, en la cual la pirámide social parecía firme y el poder civil estaba respaldado por una fuerza armada. Siempre mantuvo que no había aprendido nada nuevo acerca de la guerra tras su regreso de India en 1806, pero cabe señalar que la biblioteca que llevó consigo al subcontinente indio contaba con numerosos estudios que reflejaban los aspectos más formales del siglo xvm. Durante el período comprendido entre el nacimiento y la muerte de Wellington se fraguaron profundos cambios tanto sociales como económicos y políticos. La población británica creció, pasando de trece millones en 1780 a más de veintisiete en 1851, y su distribución se alteró debido al marcado flujo de migración de la población rural a las ciudades. Los revolucionarios avances en el campo de la agricultura permitieron alimentar a esta creciente población urbana, mientras que el desarrollo industrial, comenzando por la transformación del sector textil, fue lo que llevó a la Gran Bretaña en la que murió Wellington a convertirse en lo que se había llamado, y no existe hipérbole en la expresión, «el taller del mundo». En pocas épocas de la historia la prolongada vida de un hombre pudo asistir a tantos cambios.
Quizá Wellington no fuese siempre bueno, pero no cabe duda de que fue grande. En su funeral, un heraldo leyó en voz alta una larga y ostentosa lista de títulos nobiliarios:
«Duque de Wellington, marqués de Wellington, marqués de Dou-ro, conde de Wellington en Somerset, vizconde de Wellington en Talavera, barón Douro de Wellesley, príncipe de Waterloo en los Países Bajos, duque de Ciudad Rodrigo en España, duque de Brunoy en Francia, duque de Vitoria, marqués de Torres Vedras, conde de Vimieiro en Portugal, grande de España, consejero de la Casa Real, capitán general del Ejército británico, coronel de la guardia de granaderos… Lord de la Jefatura Superior de Policía de Inglaterra, agente de la Torre, lord guardián de los Cinco Puertos [Los cinco puertos que conformaban antiguamente la defensa marítima de Gran Bretaña: Dover, Sandwich, Hastings, Romney y Hythe] canciller de los Cinco Puertos, almirante de los Cinco Puertos, ilustre señor de Hampshire, ilustre señor de la Torre Hamlets, guarda del Parque de San Jacobo, guarda de Hyde Park, rector de la Universidad de Oxford…»
Escrito por Richard Holmes y publicado por Edhasa, el libro "Wellington, el Duque de Hierro" tiene 384 páginas.